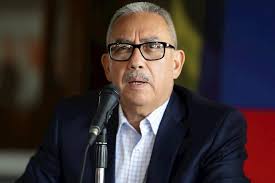(Caracas, 01.06.2020). El Observatorio Venezolano de la Salud, el Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, el Capítulo Venezolano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela, la Red Agroalimentaria de Venezuela, y el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), de la Universidad de Los Andes,
desean expresar a través de este documento su gran preocupación frente a los informes internacionales más recientes en los que se muestra la situación alimentaria y nutricional en Venezuela, a la vez que solicitar que este tipo de publicaciones tomen en consideración fuentes más actuales y apegadas a la realidad de esta situación que ha empeorado progresivamente desde hace al menos una década.
Como punto previo a cualquier consideración, queremos reconocer el esfuerzo realizado en los dos últimos años por algunos organismos y agencias internacionales al visibilizar la magnitud de la grave situación por la que atraviesa Venezuela y calificarla entre las emergencias humanitarias más complejas del mundo. Han sido notables los pronunciamientos de Unicef en 20181, el pronunciamiento de los relatores especiales de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ese mismo año, y la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en 2019, la descripción de la situación de Venezuela en el último Global Humanitarian Overview y, más recientemente, la inclusión de Venezuela en el Global Report on Food Crisis 2020 a partir de la información generada por la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos – PMA – en 20192. Igualmente, la mención de Venezuela en el informe “Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19” preparado por FAO-CELAC3, como uno de los países que puede ser muy afectado dada su crítica situación de inseguridad alimentaria y, finalmente, la instalación formal en 2019 de la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) a través de la representación en el país del Clúster Mundial de Nutrición y resto de sectores técnicos.
Sin embargo, algunas contradicciones en los mismos, así como en informes internacionales más recientes, nos preocupan más que nunca. A diferencia de hace dos años, las evidencias generadas por los propios organismos especializados están cada vez más disponibles, y la acumulación de los daños nutricionales son cada vez más irreversibles.
El Reporte Mundial sobre las Crisis Alimentarias 20204 incluyó a Venezuela como la cuarta peor crisis alimentaria del mundo, calificándola en un estatus peor que el descrito para Etiopía, Sudán, Nigeria, Siria y Haití. Este informe venía informando sobre la necesidad inminente de ayuda alimentaria para Venezuela desde hacía 3 años, sin poderla formalizar por falta de datos oficiales. La aparición de Venezuela por primera vez en este informe no significa que súbitamente más de 9 millones de venezolanos entraron en inseguridad alimentaria en el 2019, sino que, por primera vez durante años de deterioro, las instituciones con el mandato de generar información sobre la situación del país, la hicieron finalmente visible. El reporte del Programa Mundial de Alimentos da cuenta de más de 9 millones de personas en inseguridad alimentaria moderada o severa, pero se confirma que en seguridad alimentaria marginal se encuentra el 59.7% de la población, es decir, el deterioro alcanzó una escala que ya no se puede ocultar.
El logro de la visibilidad alcanzada con este informe sobre las Crisis Alimentarias 2020 (y con la publicación de la encuesta del PMA que lo sustenta) se debilita, sin embargo, ante la nota explicativa con la que se confirma que el Estado venezolano no endosa la información divulgada. Este detalle no solo deja ver la gran complejidad de la gobernanza global para el manejo de información que tiene implicaciones para el bienestar nutricional de millones de personas, sino que nos deja preocupados por el peso negativo que esto pudiera tener en las negociaciones oficiales de las que depende la asignación de asistencia alimentaria para el país. Un ejemplo en este sentido es que, con base en información inadecuada, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) excluyó a Venezuela de los países apoyados en su Plan de Acción frente a la Pandemia por Covid-19, una omisión que representa la pérdida de una oportunidad de protección para millones de venezolanos que viven con limitaciones profundas en su acceso a servicios básicos determinantes, entre otras cosas, de la propagación del virus.
De igual manera, queremos destacar el informe sobre los impactos potenciales de la pandemia por COVID-19 sobre la seguridad alimentaria en América Latina preparado por FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC5. En este documento se resalta nuevamente la crítica situación de inseguridad alimentaria del país, al tiempo que infiere que países como Venezuela enfrentarían la crisis alimentaria sobrevenida por la pandemia de COVID-19 desde un margen más profundo de vulnerabilidad.
De manera contradictoria e incluso paradójica, en los anexos de este informe en los que se documentan buenas prácticas regionales, se incluye a Venezuela como ejemplo en la mitigación de las disrupciones que se esperan en la distribución de alimentos, haciendo referencia específicamente al plan de contingencia de la Superintendencia de Gestión Agroalimentaria. La contradicción de esta referencia de ejemplaridad está en que, al momento de publicarse este informe FAO-CELAC se suscitaron en el país protestas generalizadas por las demoras en la entrega de los alimentos distribuidos por el sistema de abastecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento -CLAP-. El propio gobierno dio a conocer en ese momento que 88% de los hogares reportaron tener dificultades para el acceso a los alimentos en una encuesta que realiza a través de su sistema automatizado de información oficial “PATRIA”. Por esos mismos días, además, el gobierno venezolano intervino temporalmente las instalaciones y operaciones de la principal industria alimentaria nacional6 y volvió a darle vigencia a la ley de control de precios que ha resultado tan restrictiva a las operaciones de todo el sistema agroalimentario y que ha contribuido y sigue contribuyendo a mantener el más alto contexto hiperinflacionario del mundo, con repercusiones sobre los ínfimos ingresos familiares y el escaso poder adquisitivo de las familias.
Son múltiples las violaciones al Derecho a la Alimentación en las que incurre el sistema oficial de distribución de los alimentos en Venezuela -CLAP-. Estas van, desde la vulneración del derecho a comer por autodeterminación, hasta la de tener que comprarle al Estado una caja de alimentos de la que se desconoce su contenido. Estos paquetes de alimentos no responden a una focalización clara y han consistido, hasta ahora, en alimentos con un aporte nutricional desequilibrado a expensas de carbohidratos y grasas, ultra-procesados, y muchas veces no consistentes con el patrón alimentario local o con las normas internacionales de protección de la alimentación de lactantes y niños pequeños. En una familia de cinco miembros, si se preparan tres comidas con estos alimentos, cada persona consumiría unas 1300 Kcal/día y alcanzaría para alimentarse solo cinco días. ¿Cómo se alimentan los demás días? Esta estrategia mantiene a la población vulnerable sumida en hambre crónica.
Este sistema de distribución, además, ha sido investigado por corrupción luego de las denuncias del propio gobierno de Venezuela y de los gobiernos de México, Colombia y Argentina. Solo la multa ante los delitos de sobrefacturación, sobreprecio y adulteración de alimentos impuesta en 2018 por la Procuraduría General de México a las empresas implicadas en la venta de despensas al Estado venezolano, fue de $ 3 millones de dólares, equivalentes apenas al 4% de las ganancias derivadas de la malversación. El monto por el pago de esta multa fue asignado a ACNUR para el apoyo de sus operaciones en la región en el año 2018.
Causa notable preocupación que un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos que se despliega en un claro patrón de violación al Derecho a la Alimentación, con graves vicios de fondo y forma, y bajo investigaciones judiciales, pueda ser resaltado por FAO como modelo en un informe regional. Estas fallas no aparecieron de un día a otro, y los elogios hacia ese sistema de distribución no son cosa reciente. Ya desde el año 2012 FAO ha asesorado y reconocido anticipadamente al Estado venezolano por el cumplimiento de metas mundiales en alimentación. Durante el trienio en el que se dio el primer reconocimiento, era necesario no solo considerar la meta aislada, sino el deterioro que ya mostraban en el período analizado las encuestas de consumo de alimentos en el país. El tiempo se encargó de demostrar que la meta se alcanzaba, pero sobre una trayectoria de deterioro desde la que se podía anticipar que la meta se perdería rápidamente sin que la agencia lo advirtiera en forma oportuna7.
Es una clara contradicción que pueda esperarse que, una nación clasificada entre las 10 naciones del mundo que necesitan ayuda alimentaria a gran escala, pueda desempeñarse como modelo de abastecimiento para la mitigación de la inseguridad alimentaria que supone la pandemia por COVID-19.
Por otra parte, queremos hacer referencia a la reciente publicación del Global Nutrition Report8 (2020). Este documento, además de carecer de información sobre el estado nutricional de lactantes y niños pequeños como se evidencia en su sección interactiva sobre los perfiles de cada país, incurre en un manejo inadecuado y desactualizado de sus enunciados sobre la situación alimentaria y nutricional de Venezuela. Para las variables sobre las que se registran cifras, se muestra información con 11 años de retraso y los registros sobre el estado nutricional de niños en edad escolar y adultos, aunque un poco más recientes (2013-2016) no están debidamente actualizados. Nos preguntamos cómo se puede calificar a Venezuela entre los países que están o no en la vía de alcanzar las metas mundiales de nutrición, con información desactualizada.
La información presentada en este Global Nutrition Report corresponde a proyecciones de revistas científicas, basadas a su vez en la aplicación de modelos de cálculo a partir de los índices globales de la carga sanitaria de enfermedades prevalentes. Algunas de estas cifras no son consistentes con la situación real del país, como por ejemplo la reducción en la prevalencia de niños con bajo peso, el aumento de niños con sobrepeso y obesidad o las prevalencias de talla baja en umbrales menores al 10%, en un período en el que las evidencias del deterioro del bienestar nutricional se acumularon, hasta el punto, de ameritar la instalación del sistema humanitario internacional en el país.
Este uso de proyecciones no es exclusivo para Venezuela y es comprensible por la complejidad que supone reportar periódicamente estos perfiles, no obstante, para evitar esas imprecisiones han podido apalancarse en las ventajas derivadas de la instalación de la representación del clúster mundial de nutrición en el país para actualizar la información, como lo amerita la planificación humanitaria en emergencias a esta escala. La proyección de la información debería haberse planteado, al menos, los escenarios menos conservadores y más ajustados a la realidad del país.
Parece inconcebible que, siendo el único país de América Latina con un clúster activo de nutrición, el Global Nutrition Report haya dejado detenido al país en una imagen de nuestra situación nutricional de hace 11 años, muy diferente a la situación actual y con evidencias disponibles sobre el progresivo deterioro en la situación económica, la seguridad alimentaria y en consecuencia la situación nutricional en el país.
Esta omisión es aún más penosa si se considera que reportes de similar escala han mostrado cifras de la situación nutricional mucho más recientes, como es el caso del Estado Mundial de la Infancia 2019 de Unicef, del reporte sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria en el Mundo 2019 y del Reporte Mundial de Crisis Alimentarias Mundiales antes mencionado. Es desalentador que un documento como el Global Nutrition Report, con tanto alcance en términos de incidencia, no reserve un espacio de su análisis para actualizar y recomendar el seguimiento cercano de los países que están enfrentando las peores crisis alimentarias del mundo, por esto luce inconsistente -aun cuando no sea falso- que en la sección de contexto del informe Venezuela sea incluida junto a Irak, Corea del Norte, Libia y Palestina entre los países clasificados como Estados frágiles.
En el manejo de la información a la que venimos haciendo referencia incluimos también con notable preocupación que, en el Reporte Mundial de Crisis Alimentarias 2020 el panorama de la situación nutricional en Venezuela solo se base en el reporte de Unicef sobre la situación humanitaria del país de diciembre 2019.9 Cabe destacar que los datos de Unicef son tomados directamente de los récord de la asistencia humanitaria que implementa la agencia y sus contrapartes implementadoras locales, por lo que esa información se circunscribe solo a 100.000 niños bajo los beneficios de programas de protección nutricional, lo cual no necesariamente resulta en una imagen fiel de la situación nutricional de los niños más vulnerables del país; en este sentido, muchas otras organizaciones del país han venido dando cuenta de una situación mucho más grave que la que allí se reporta.
Preocupa también que en estos informes se utilice información que no ha sido desagregada, al menos, por estrato social y que se usen promedios de varios meses para reflejar la desnutrición aguda, no solo por lo inapropiado que es hacer promedios de prevalencias de meses para un indicador tan sensible a variaciones en muy cortos plazos, sino porque de mes a mes, entre períodos diferentes, el tamaño de la población evaluada varía.
Consideramos también un costo de oportunidad lamentable que, a casi un año de haberse instalado formalmente la arquitectura humanitaria de Naciones Unidas en el país, no se haya hecho aún una actualización de las necesidades humanitarias identificadas en marzo del 2019 y aún no publicadas oficialmente, ni se hayan dispuesto recursos de la financiación que se les ha asignado para el país en asegurar una encuesta nutricional a nivel nacional o una evaluación conjunta de la situación real en terreno por las agencias con competencia en este ámbito y con el mandato de generar información de la situación humanitaria sobre la que planifican su respuesta. Llama la atención también que luego de varios pronunciamientos y exhortos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todavía la Relatora para el Derecho a la Alimentación de esa oficina no haya venido al país a verificar por sí misma la situación, y relatarla.
La situación descrita hasta aquí sustenta este exhorto que hacemos, no sólo a los grupos mundiales de trabajo que generan estos informes, sino también a las agencias internacionales y al propio Estado en Venezuela que tienen como mandato mantener un monitoreo constante y reflejar sin opacidad, de manera oportuna y con los más altos propósitos humanitarios las necesidades de la población.
Estos informes de situación en países que muestran un desempeño tan precario en su situación alimentaria y nutricional no dejan de ser un balance de gestión de las agencias que se desempeñan in situ con el mandato de evitarlo y de dar contrapeso y asesorías al Estado para evitar esta situación. Un resultado tan escandaloso frente al hambre de una nación, presentado por las mismas agencias que asesoran y analizan la situación, debería acompañarse de una explicación de lo que se hizo para evitarla, o de lo que no se pudo hacer. Como hemos dicho en otras oportunidades, este ejercicio de transparencia sería extraordinariamente reparador, no del hambre, pero sí al menos de la confianza que hemos perdido en la institucionalidad y la gobernanza internacional frente a la malnutrición en Venezuela.
El espacio y la capacidad operativa de los trabajadores humanitarios en Venezuela continúa enfrentando limitaciones extremas. Entre las principales dificultades para el acceso a la población más necesitada está la negación de las necesidades humanitarias o el disimulo y la opacidad sobre las mismas. Lamentamos que las agencias internacionales presentes en Venezuela y los grupos de trabajo que llevan el pulso de la alimentación y la nutrición a nivel mundial, sumen limitaciones, en lugar de soluciones. De esta información y de la visibilidad rigurosa de lo que nos pasa depende la activación de mecanismos de respuesta, la movilización de fondos y una planificación humanitaria relevante. Ha llegado el momento de revisar los mecanismos intra e inter agenciales para tomar acciones, como también ha llegado la hora de parar el sufrimiento de tantos venezolanos, pues en estos mecanismos tienen muchos venezolanos cifradas sus últimas oportunidades de salvarse de la malnutrición.
La sociedad civil organizada y las academias10 han dejado constancia de su constante vigilancia y alerta ante estos y otros problemas que enfrenta la población venezolana, pero estos no se han tomado en cuenta debidamente. Son ejemplo de ello:
• La Declaración conjunta de CENDES, Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Venezuela y Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición ante el reconocimiento anticipado de la FAO por el cumplimiento de la meta número uno del milenio “reducir a la mitad las personas con hambre para el 2015”.
• La carta de más de 75 organizaciones de la sociedad civil al entonces Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon, ante el silencio de las agencias respecto a la crisis venezolana.
• La respuesta ante la tímida exposición sobre la situación de Venezuela en el entonces reporte de Crisis Global sobre Crisis Alimentarias de 2017 apoyada por la red agroalimentaria de Venezuela, Fundación Bengoa y otras organizaciones.
• La más reciente exhortación a UNHABITAT por excluir a Venezuela de la respuesta regional ante la pandemia por la COVID-1911.
• Los diferentes pronunciamientos sustentados en sesiones sobre la situación de salud y alimentación en Venezuela realizadas ante la CIDH, la OEA y los exámenes EPU y PIDESC.
La sociedad civil venezolana ha declarado de manera reiterada y fundamentada en evidencia técnica y científica el sistemático incumplimiento por parte del Estado venezolano de sus obligaciones y responsabilidades en materia alimentaria y nutricional. Otro ejemplo de ello es el pronunciamiento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ante la Inseguridad Alimentaria en Venezuela emitido el 03 de marzo de 202012 y la publicación periódica de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida – ENCOVI -.
El retraso de la publicación de información oficial ha sido un obstáculo para describir la situación venezolana en distintos ámbitos. Ante la falta de información oficial, ya desde el año 2014 tres importantes universidades del país, en conjunto con la fundación más prestigiosa en investigación en alimentación y nutrición, comenzaron la realización de una encuesta sobre las condiciones de vida de los venezolanos, incluyendo la alimentación. Así nace la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2014-2019). Sin embargo, esta información académica generada por actores nacionales no es tomada en cuenta adecuadamente y las actualizaciones sobre la situación de Venezuela y los planes de respuesta que se deriven de ella no se sustentan en reportes epidemiológicos y del estado nutricional. De esta forma, las acciones se planifican de manera incierta y se opta por responder a la mitigación urgente de las necesidades humanitarias del país con base en información oficial que, ni se audita, ni se interpela responsablemente13.
Exigimos una vez más que se hagan mayores esfuerzos por la comprensión, actualización y difusión de la verdadera situación alimentaria y nutricional del país y se tomen acciones destinadas a la solución de la grave crisis alimentaria y nutricional de Venezuela. Además de monitores y testigos de este deterioro acelerado e irreversible de la situación nutricional de Venezuela, somos venezolanos dolientes y titulares del Derecho Humano a la vida, a la salud, a la alimentación y a la libertad de información. Desconocemos si el manejo tan errático de la información hasta ahora responde a la poca colaboración de las autoridades del país. En este caso instamos a que las agencias internacionales presentes en Venezuela adapten sus estrategias para operar en Estados frágiles causantes de daños humanitarios a esta escala. Dejamos a su disposición nuestras capacidades y la presencia que tenemos en nuestras bases para mantener informada a sus oficinas sobre la situación concreta de las poblaciones con las que trabajan muchos de los firmantes.
Atentamente.
Las organizaciones que suscriben este documento y las personas que individualmente lo apoyan:
- A.C.U.R.N. La Casa Grande
- Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia
- Academia Nacional de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales
- Acceso a la Justicia
- Acción Campesina
- Acción Solidaria
- ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
- ACOANA
- Alianza por la Nutrición de Venezuela
- Alimenta la Solidaridad Petare
- Amavida Zulia
- Amigos Trasplantados de Venezuela
- Antroposabores
- Asamblea de Educación AC
- Asociación Civil Justicia y Paz OP Venezuela
- Asociación Damas Salesianas
- Asociación Venezolana para la Hemofilia
- Brigadas Azules
- Caleidoscopio Humano
- Casa del Nuevo Pueblo A.C.
- Centro de Investigaciones Agroalimentarias
- Centro de Justicia y Paz – Cepaz
- Civilis Derechos Humanos
- Codevida
- Colegio de Nutricionistas Dietistas de Venezuela
- Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
- Convite AC
- Crea País
- Defiende Venezuela
- EDEPA A.C.
- Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
- EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
- FUNCAMAMA
- Fundación «5 al día» Venezuela
- Fundación Aguaclara
- Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición
- Fundación Celiaca de Venezuela
- Fundación Centro Gumilla
- Fundación Cristiana PROYECTO TIMOTEO
- Fundación Emprendedores Solidarios
- Fundación Lucelia
- Fundación Punto Ecológico
- GobiérnaTec
- GRUPO Social CESAP
- Hogar Virgen de los Dolores
- Labo Ciudadano
- Laboratorio de Paz
- Mapani Venezuela
- Meals4Hope-Alimentando Esperanza
- Médicos Unidos de Venezuela AC
- Movimiento Ciudadano Dale Letra
- Movimiento SOMOS
- Nutricient
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
- Observatorio Venezolano de la Salud
- Ohm Bienestar y Salud
- Padres Organizados de Venezuela
- Preparafamilia
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
- PROMEDEHUM
- Psicólogos sin Fronteras Venezuela
- Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
- Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, REDHNNA
- Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social – REDSOC
- SINERGIA, red de organizaciones de sociedad civil
- Sociedad Hominis Iura (SOHI)
- Sociedad Latinoamericana de Nutrición Capitulo Venezuela
- Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines
- Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
- StopVIH
- SVIAA Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines
- Transparencia Venezuela
- Unión Afirmativa
- Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
Personas independientes: - Alejandro Gutiérrez S., Profesor Titular ULA, Mérida, C.I. 3.960.676
- Rafael Cartay, C.I. 2.504.739
- Susana Raffalli Arismendi, C.I. 7.682.387
- Andy Delgado Blanco, Jefa Área Desarrollo y Salud. CENDES-UCV, C.I. 5.779.681
- Mariángel Paolini Padrón, C.I. 12.334.474
- Armando Pérez Puigbo, Ex-presidente Red de Sociedades Médicas de Venezuela, C.I. 3.550.593
- Carlos Walter, C.I. 2.112.602
- Luisángela Correa, C.I. 11.502.898
- Luis Francisco Cabezas, C.I. 11.267.493
- Maritza Landaeta C.I. 2.819.248
- Luisa Rodríguez Táriba, C.I. 12.430.133
- Carolina de Oteyza, C.I. 4.356.844
- Katherine Martinez, C.I. 6.140.637
- Margarita Triana, C.I. 9.134.639
- María Nuria De Cesaris, C.I. 4.087.339
- Sandra Guzmán Quintero, C.I. 6492140
- Saúl Elías López, C.I. 17.744.386
- Gabriela Guerra, C.I. 2.277.4045
- Deborah Van Berkel, C.I. 5.222.358
- Rigoberto Lobo, C.I. 12.352.754
- Ángel Zambrano Cobo, C.I. 19.548.532
- Dayanna Medina Ruiz, C.I. 12.917.277
- Irene Pérez Schael, 3.660.154
- Lucía Losada, C.I. 7.017.733
- Rita Martínez, C.I. 8.569.707
- Ana María Marcano Espinoza, 20.228.176
- María Verónica Oviedo Rojas , 15.351.246
- María Magdalena Colmenares, 3.317.195
- María Teresa Pérez, 12.245.720
- Ariana Tarhan, C.I. 4.841.561
- Beatriz González-Vivas, C.I. 5.016.336
- Yngrid Candela, C.I. 10.911.993
- Karla Ávila Morillo, C.I. 13.994.694
- Alba Purroy – Nutricionista, C.I. 7.954.627
- Yonaide Sanchez, C.I. 4.887.606
- Félix J. Tapia, C.I. 3.661.973
- Deisy Martínez, C.I. 15.645.973
- Ingrid Soto de Sanabria, C.I. 2.916.688
- Andrés Hoyos, C.I. 9.329.646
- Coromoto Tomei, C.I. 3.182.484
- Alexis Ramírez, C.I. 3.396.267
- Marianella Herrera, C.I. 4.350.948
- Marianella Herrera Cuenca C.I. 6.815.463
- Pablo Hernández Rivas, C.I. 18.493.974
- Antonio De Oteyza, C.I. 3.753.767
- María Soledad Tapia, C.I. 3.914.268
- Arquímides Farías, C.I. 10.510.241
- Nixa Martínez, C.I. 5.623.546
- Lorena Liendo Rey, C.I. 6.670.647
- Mariela Ramírez, C.I. 8.179.135
- Rita Marín, C.I. 3.569.361
- Ender Pedraja Carly, C.I. 5.055.944
- Gabriela Buada Blondell, C.I. 17.855.414
- Evelyn Niño, C.I. 4.085.229
- Virginia Rivero , C.I. 3.323.874
- Carmen Elena Brito, C.I. 5.299.926
- Yolitza Medina Chávez, C.I. 5.887.812
- Mariana Mariño E., C.I. 13.308.916
- Yolitza Medina Chávez. C.I. 5.887.812
- Yolibell Millan, C.I. 8.696.751
- Yaritza Sifontes, C.I. 6.288.949
- Luisa Elena Molina, C.I. 5.206.530
- Josefa Rita Mujica Rosales, C.I. 14.743.736
- Jorge Reitich, C.I. 6.126.450
- Camilo Daza Ramírez , C.I. 3.483.464
- Claret Mata, C.I. 17.483.075
- Michelle Gómez, C.I. 19.733.599
- Pablo Miguel Peñaranda Hernández, C.I. 2.990.797
- María Antonieta Mendez, C.I. 4.619.840
- Víctor Rago Albujas, C.I. 2.632.001
- Carmen Almarza de Yánez, C.I. 629.492
- Adriana Tami, C.I. 7.162.563
- José Félix Oletta López, C.I. 2.978.834
- Carmen Cecilia Bustamante, C.I. 6.370.745
- Isbelia Izaguirre de Espinoza, C.I. 668.834
- Elvira Ablan Bortone, C.I. 5.201.302
- Leopoldo Briceño-Iragorry, C.I. 1.721.332
- Rafael Apitz C., C.I. 1.899.821
- Saúl Elías López, C.I. 17.744.386
- Luis Fuenmayor Toro, C.I. 2.158.566
- María Teresa Urreiztieta, C.I. 7.667.485
- Ocarina Castillo, C.I. 3.187.459
- Marianne Robles, C.I. 9.062.319
- Alexander Laurentín
- Carla Serrano, C.I. 10.817.687
- Sonia Borno, C.I. 8.965.302
- Luisa Pernalete, C.I. 3.525.832
- Carlos David Indriago Maita, C.I. 10.569.127
- María Gabriela Mata Carnevali, C.I. 6.843.219
- Alicia Villamizar, C.I. 4.582.372
- Jennifer Bernal Rivas, C.I. 11.227.088
- Aura Torres, C.I. 4.436.786
- Antonio Machado- Allison. C.I. 3.139.563
- Magaly Huggins Castañeda, C.I. 3.883.941
- Livia Machado C.I. 6.472.642
- Jorge Diaz Polanco C.I. 2.938.766
- Thais Maingon C.I. 3.869.034
- Huniades Urbina C.I. 5.173.779
- Flor Pujol C.I 5.301.975
- Juan Luis Hernández .C.I 3.177.012
Descagar PDF