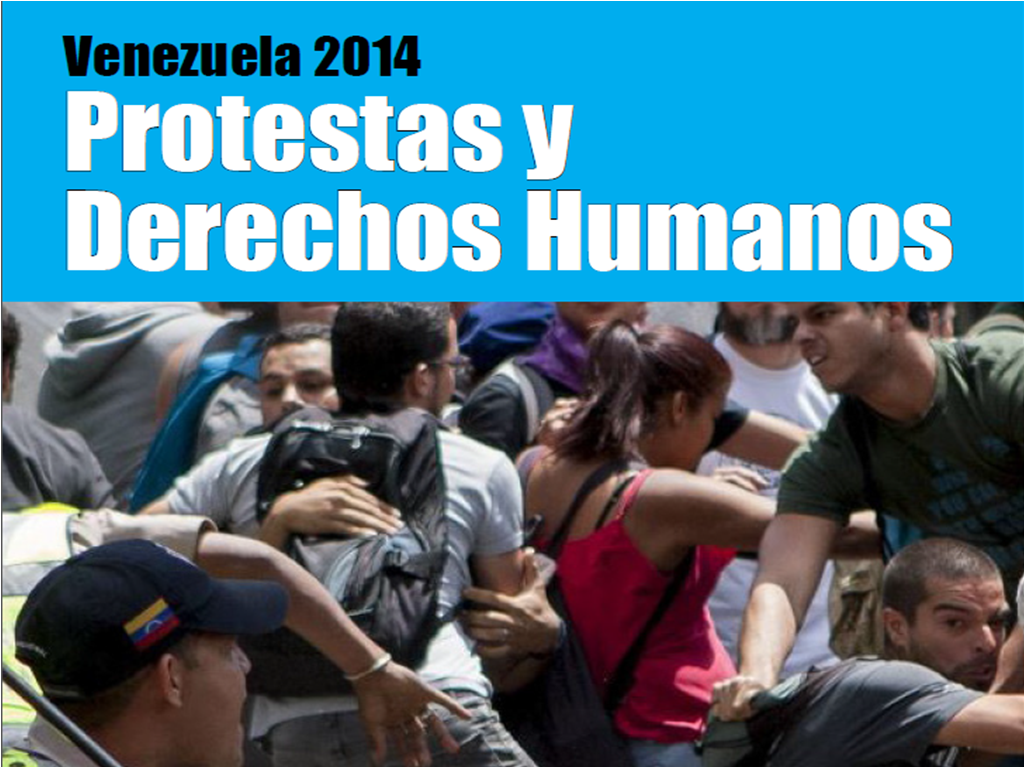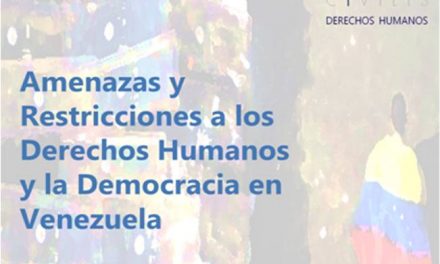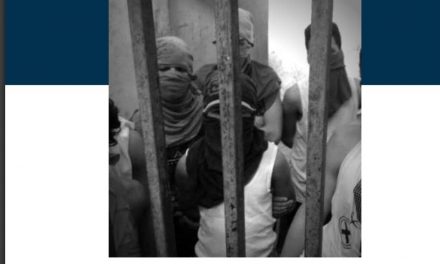El presente informe es el resultado del esfuerzo conjunto de las organizaciones Civilis Derechos Humanos, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) del estado Lara, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y de la Comisión Inter-Institucional de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, la Escuela de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Zulia de presentar al país una visión lo más integral posible de la situación de los derechos humanos vivida durante las protestas que se vienen realizando desde febrero del presente año. Asimismo, este trabajo cuenta con el valioso aporte de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Comité Paz y Vida por los derechos humanos del estado Barinas que autorizaron compartir buena parte de la información levantada por ellos, para que fuera empleada como insumo en la elaboración de este informe.
Una primera aproximación realizada desde la perspectiva de los derechos humanos que tiene dos finalidades principales: la primera, dejar constancia histórica de lo ocurrido, fundamentalmente, el tratamiento no democrático del gobierno al descontento social que se viene reflejando en las calles a través de múltiples formas, y en segundo lugar, dar una visión integral de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por funcionarios y funcionarias a lo largo y ancho del país que contribuya a que la sociedad exija investigación y sanción a los responsables y a su vez coadyuvar con las instituciones del Estado principalmente Defensoría del Pueblo y Fiscalía en la documentación de la diversidad de violaciones ocurridas para que cumplan con el mandato que la Constitución y las leyes les imponen.
Comprender lo que viene ocurriendo en el 2014 con la protesta social nos obliga necesariamente a remontarnos al período de gobierno del ex presidente Chávez y principalmente a una serie de acontecimientos y comportamientos del Estado venezolano durante todo el 2013 frente a las movilizaciones y huelgas en el país.
El 05.03.2013 ocurrió un hecho extraordinario para la población menor de 70 años en el país: el fallecimiento de un presidente en ejercicio. Hugo Chávez fue un dignatario que durante su ejercicio tuvo luces y sombras. Las organizaciones de derechos humanos reconocimos su voluntad política en concretar una Carta Magna que recogía las aspiraciones y demandas que el movimiento social y popular venezolano exigió durante la década de los 90 ́s.
Además, colocó en el centro de la discusión pública el combate a la pobreza y el desarrollo de políticas de inclusión social, promovidas bajo el nombre de “misiones”, que tuvieron resultados positivos entre los años 2004 y 2008, período en que el Ejecutivo contó con ingresos extraordinarios producto de los altos precios de la renta petrolera. Igualmente, desde el gobierno se estimularon experiencias de participación, a las cuales se les destinó importantes cuotas presupuestarias.
No obstante, este aliento a la inclusión social se acompañó, paradójicamente, de una exclusión de signo contrario: el apartheid político. A partir del año 2007, cuando Hugo Chávez comenzó su segundo mandato presidencial, se inicia desde el alto gobierno el desarrollo de un proyecto político denominado “Socialismo del Siglo XXI”, cuyos fundamentos eran contrarios a los establecidos en la Constitución, la misma que el propio Chávez había calificado como la “mejor del mundo”. Ese mismo año, el presidente convoca a una reforma constitucional por la vía electoral, propuesta que no fue favorecida por el voto popular.
Pese al mensaje emitido por la soberanía popular, el gobierno comenzó a implementar -mediante mecanismos extra-constitucionales- las propuestas rechazadas por los votos, lo que originó una arquitectura jurídica paralela en el país, la cual configuraba por la vía de los hechos una Carta Magna diferente a la aprobada en 1999. La construcción del “Estado comunal”, a pesar de su inconstitucionalidad, conformó la promesa electoral de su tercera reelección en el año 2012.
El presidente Chávez configuró mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la ausencia de contrapesos institucionales y desaparición de la independencia de los diferentes poderes, la concentración progresiva del poder en su persona y la persecución no sólo de los disidentes a su proyecto político, sino también de la opinión disidente dentro de su propio movimiento. A partir del año 2002, luego de los hechos que interrumpieron el hilo constitucional por 72 horas en el país, comenzó un proceso de criminalización del ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión. Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las de derechos humanos, sufrieron, desde diferentes instancias de gobierno, una permanente campaña de descalificación y hostigamiento.
A pesar de que sus competencias están garantizadas en la Constitución, el sistema nacional de medios públicos desplegó una campaña de descrédito a los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Desde el año 2002 una serie de leyes han venido obstaculizando el ejercicio al derecho a la manifestación pacífica. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, aprobada en diciembre de 2002, crea las denominadas “zonas de seguridad”, amplias extensiones de territorios donde se prohíbe ejercer los derechos a la manifestación y huelga. La reforma del Código Penal, realizada en el año 2005, dio pie a la arbitraria ilegalización de los cierres de calles por parte de los manifestantes -una estrategia histórica de protesta del movimiento popular venezolano-. Por su parte, los artículos 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, del año 2008, penalizan la obstaculización en la distribución de productos de primera necesidad y han venido siendo aplicados contra personas que realizaban protestas. La misma situación ocurre con los artículos 25 y 26 de la “Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, la cual ha impedido el ejercicio del derecho a huelga en las empresas estatales de producción de alimentos y productos de consumo masivo. En el año 2009, la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana introduce la figura de los “Cuerpos de combatientes” dentro de las empresas estatales y privadas, una tendencia que posteriormente se reforzará con el impulso a las llamadas “milicias obreras” anunciadas por el presidente Nicolás Maduro.
En mayo de 2012, la criminalización de la protesta se agrava con la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Tras la muerte del presidente Chávez se convocan a nuevas elecciones, donde sale electo Nicolás Maduro Moros el 14.04.2013. Sin embargo, la estrecha diferencia obtenida frente al candidato opositor, Henrique Capriles, de apenas 1.49%, se convirtió en el peor resultado electoral obtenido por el movimiento bolivariano en toda su historia, iniciando un período de crisis de representatividad en la política venezolana. Esta situación fue agudizada por dos situaciones: el anuncio del presidente electo de aceptar el escrutinio de los votos alcanzados, opinión que en pocas horas modificaría y, 2, el desconocimiento del candidato Capriles de los resultados y su convocatoria a manifestar para exigir el reconteo de los sufragios.
Las manifestaciones arrojaron un lamentable saldo de muertos, heridos, delitos, hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes, en ciudades como Barquisimeto, Valencia y Barinas, que afectaron a más de 150 personas.
La crisis política era catalizada por otra crisis igual de significativa para la vigencia de los derechos humanos: la económica. La situación de interrupción en los servicios básicos como la luz y el agua fue acompañada de una alta inflación -56% según cifras oficiales-, el desabastecimiento de alimentos y productos de consumo masivo, la devaluación de la moneda y el anuncio de implementación de progresivas medidas económicas por parte del presidente Maduro.
Ante el retroceso de las políticas sociales y el aumento de la pobreza, la tradicional exclusión política del proyecto bolivariano comenzó a ser acompañada de una nueva y creciente exclusión social. El presidente Nicolás Maduro ignoró la oportunidad expresada por Provea en su Informe Anual 2013: “El gobierno que salga electo en las elecciones nacionales del 14 de abril de 2013 tiene la oportunidad de abrir cana- les de diálogo con todos los sectores del país, revirtiendo la tendencia estatal de exclusión por razones políticas”.
En medio de este complejo contexto, el año 2014 se inicia con el asesinato de la actriz Mónica Spear, el 07.01.2014, un crimen que por su valor simbólico generó un alto impacto en la opinión pública nacional, colocando en primer plano la grave situación de inseguridad acumulada en el país. Menos de un mes después, el 04.02.2014, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la ciudad de San Cristóbal, protestó por el abuso sexual contra una compañera. La respuesta estatal fue la intolerancia.
La detención de 4 estudiantes generó un movimiento de protesta a nivel nacional que por su extensión, duración y características tenía novedades respecto a la cultura de protesta en el país. Lamentablemente, la respuesta represiva del Estado, que había comenzado a expresarse en abril de 2013 contra numerosos manifestantes, sumó también nuevos patrones de violación a los derechos humanos. De esto último trata este informe.
Quienes presentamos este informe reafirmamos que es fundamental evitar la impunidad pues ella favorece que se continúen cometiendo violaciones a los derechos humanos y con ello que aumente el número de víctimas. El Ministerio Público tiene una responsabilidad ante el país de investigar y solicitar sanciones contra funcionarios y funcionarias que hayan cometido actos de tortura, mal- tratos, privaciones arbitrarias de la libertad y violaciones al derecho a la vida.
Reafirmamos igualmente que condenamos el uso de la violencia cualquiera sea quien la ejecute. Por lo tanto, exhortamos a la población venezolana a reivindicar el derecho a la manifestación pacífica y sin armas así como el derecho a la huelga. A rechazar las practicas y llamados a recurrir a la violencia o soluciones a la crisis política y social contrarias a la Constitución y las leyes. Los particulares que recurrieron y recurren a la violencia dejando saldo de muertos y heridos deben igualmente ser investigados y sancionados y frente a esos actos tampoco debe haber impunidad.
Exigimos del Estado y particularmente del gobierno nacional que cese la criminalización de la protesta y se respete el derecho a exigir derechos, así como el derecho a disentir del gobierno por mecanismos no violentos. Exigimos un tratamiento democrático y en el marco de la Constitución a la diversidad de expresiones de descontento de la población. Exigir derechos y disentir del gobierno de turno es parte del funcionamiento de la democracia, del ejercicio del protagonismo, y la participación en los asuntos públicos.
Ver aquí Informe Protestas y Derechos Humanos. Febrero-Mayo 2014