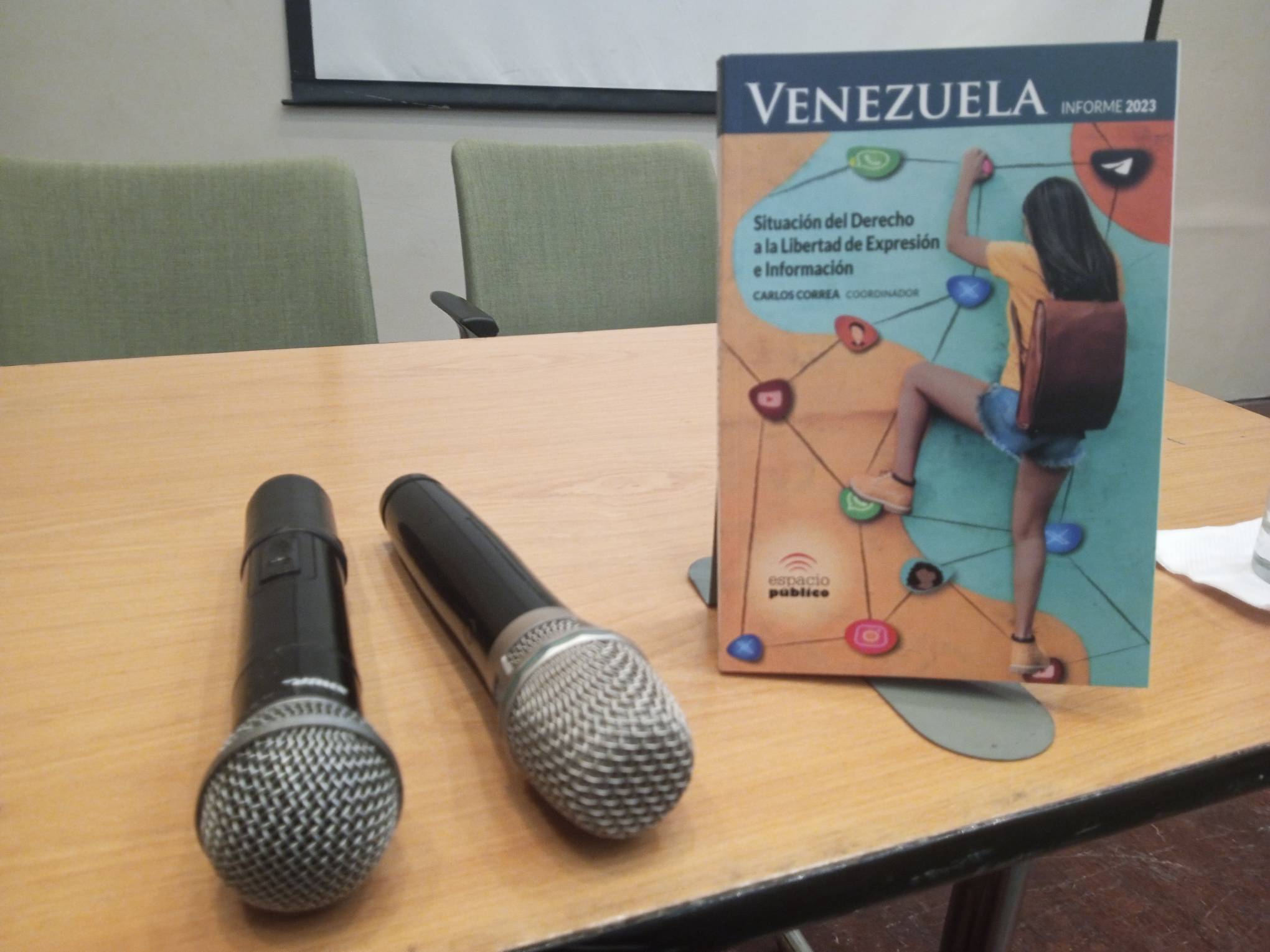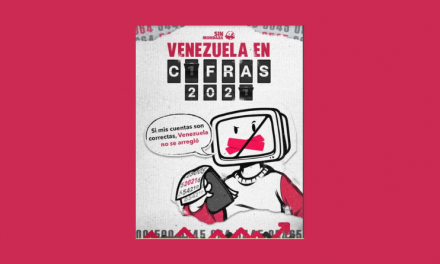(Caracas, Espacio Público).
La última década fue un periodo especialmente grave con registros históricos en número de casos documentados, y las mutaciones de una violencia estatal que turna riesgos “duros” y “blandos” en función del contexto social y político. Las políticas y prácticas restrictivas son parte del panorama, con una gestión que prioriza la opacidad, criminaliza la crítica al gobierno, y busca normalizar la autocensura a través de los castigos ejemplarizantes.
La disminución de casos en 2023 es relativa respecto a los altos niveles de años previos que coinciden con escaladas masivas de la conictividad social y política. La ausencia de movilizaciones y agenda de calle sostenida no se traduce en el cese sustancial de políticas restrictivas, por el contrario, se normalizan prácticas arbitrarias que mantienen una incidencia importante de casos.
El uso de limitaciones legítimas, como el discurso de odio, son manipulados para mantener la aplicación de leyes inconstitucionales que criminalizan el discurso crítico hacia las autoridades. Lejos de defender a grupos históricamente discriminados, la ley contra el odio sirve a una pretendida protección de las personas funcionarias frente al escrutinio público, para evitar la rendición de cuentas y reprender a quienes la exigen, que hoy suman casi una centena de víctimas en los últimos seis años.
Esta iniciativa se sumó a los diferentes mecanismos de persecución estatal penal, administrativa e institucional que de la mano de la comisión de crímenes graves contra la vida, integridad y libertad de las personas consideradas opositoras al gobierno, dio lugar a una investigación sin precedentes de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Los delitos investigados actualmente en este tribunal conguran patrones que buscan reducir un espacio cívico autónomo y libre a cualquier costo.
El cine como expresión artística que exige libertad para ser auténtico, no escapa de la malla censora, que a través de mecanismos supuestamente “suaves” no son menos graves al buscar imponer criterios ideológicos como formas de control y negación de la diversidad. Aparece de nuevo el abuso de las sanciones administrativas y penales, la invocación de conceptos poco claros como “ofensa” o “moral pública”, bajo interpretaciones sesgadas y discrecionales de las/os funcionarios/as de turno.
Son los medios de comunicación tradicionales los más afectados en cantidad y alcance. Nuestro mapa revela una reducción de estos y al mismo tiempo cambios estructurales en la oferta de contenidos, que ahora se refugian en las plataformas digitales con mayores grados de libertad para difusión de contenidos sensibles de interés público. Las audiencias reconocen esta crisis y demandan un periodismo riguroso que aborde aspectos relacionados con la política y la economía. Las personas buscan información conable, se forman para informarse, sortean todo tipo de obstáculos para acceder a información de calidad y reclaman análisis profundos sobre los acontecimientos que afectan sus vidas.
Este informe como ejercicio de memoria es posible gracias a todas las personas que no están dispuestas a tolerar abusos que nieguen sus derechos y dignidad. Gracias a la decisión de romper el silencio, es posible documentar y con ello abonar el camino para la justicia y la recuperación democrática.
Descarga informe completo aquí