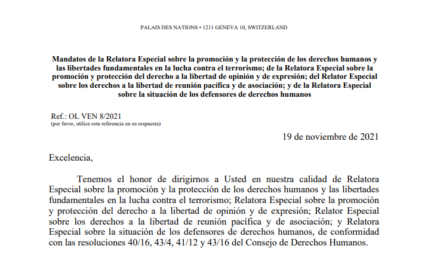(Caracas, 04.02.2020). La presente publicación es realizada por el CDH-UCAB con el fin de difundir y clarificar el contenido del campo de trabajo de la justicia transicional, como fórmula post acuerdo político, que puede dar una respuesta a víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, con el ánimo que estas vean materializado finalmente su derecho a la verdad, justicia y reparación.
Para ello, el CDH-UCAB ha decidido iniciar la publicación con un reporte sucinto al cierre de 2019, del disfrute de varios derechos humanos en el país. Ese reporte, sirve para contextualizar que la justicia transicional tiene una relación directa con el contenido y alcance de los inherentes derechos humanos de las personas. Luego de ello, se hace un análisis detallado pero concreto del contenido de este campo de trabajo llamado justicia transicional y de las particularidades y retos de caso venezolano, si la sociedad venezolana decidiese transitar por esos caminos.
El texto no pretende exhaustividad de largo alcance sobre el tema; lo que si pretende es avivar la discusión académica local y de las organizaciones de la sociedad civil sobre su uso en Venezuela a corto o mediano plazo.
Al cierre de 2019 en materia de derechos humanos en el país ha sido una constante la política de represión y persecución, agravada desde el año 2014. Durante la primera ola de manifestaciones masivas en el período presidencial de Nicolás Maduro en 2014, el Estado venezolano, a través de las fuerzas de seguridad y agentes no-gubernamentales, consolidó la represión y criminalización de la protesta, mediante la intensificación del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, aplicación de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y ataques a zonas residenciales en las cuales habitaban manifestantes. En 2019, el Estado continuó la narrativa en contra de la disidencia política y del ejercicio de los derechos humanos.
En el 2014, las autoridades, con el fin de permanecer en el poder, continuaron la adecuación del orden jurídico interno en función de los intereses políticos, aplicando un marco jurídicofáctico que facilita las acciones violatorias de los derechos humanos y la propia constitución venezolana. Entre las acciones jurídicas más relevantes y alarmantes que ha tomado el Ejecutivo Nacional se encuentran la sentencia N° 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que exige se cuente con un permiso para poder protestar, la resolución 008610 de 2015 que permite el uso de armas de fuego en control de manifestaciones y el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del año 2016 y que se mantiene vigente hasta la fecha. Con esto, el Estado ha incrementado la severidad en su política de mano dura, implementando un sistema estructurado de vigilancia y monitoreo a la disidencia, haciéndose de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privaciones ilegítimas de libertad. Estas prácticas han adoptado distintas dimensiones en sus niveles de aplicación al cierre del 2019, pues si bien estas han estado dirigidas a manifestantes, también han adquirido un carácter altamente selectivo en el cual políticos opositores y miembros de la sociedad civil organizada han figurado como actores de particular interés para el actual gobierno.
Igualmente, en 2016 se adoptó el Plan Cívico Militar Zamora 200, en el marco del Decreto Estado de Excepción y Emergencia Económica. Este plan contempla la acción de elementos militares y civiles armados en prácticas de carácter militar y de control de orden público. Su finalidad es que quienes lo conforman puedan actuar con las armas “ante posibles ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía interna del país1 ”. Ha sido bajo este esquema que, el Estado venezolano ha institucionalizado una política de represión a la disidencia, que se evidenció en su asentamiento y sistematización nuevamente durante las protestas de 2017, las cuales fueron respondidas con extrema brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad del estado, así como por los agentes no estatales respaldados en sus acciones por el Estado.
El actual contexto venezolano está enmarcado por la existencia de una emergencia humanitaria compleja y una crisis institucional y política. Ambas se han agravado progresivamente durante el 2019 y al cierre del año se han convertido en una de las situaciones más alarmantes en la región y en el resto de la comunidad internacional. La emergencia humanitaria compleja, derivada de una serie de omisiones en políticas públicas efectivas en el ámbito social y económico, que ha dejado un saldo de más de 4 millones de migrantes y refugiados, 3.7 millones de personas en estado de desnutrición para el cierre de 2018, 1.557 fallecidos entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 a causa de falta de insumos en hospitales. Estas cifras, documentadas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dan muestra de la magnitud de la emergencia humanitaria que atraviesa el país y que además continúa avanzando a medida que la hiperinflación sigue en alza y disminuye el poder adquisitivo de los venezolanos.
Descargar información completa aquí