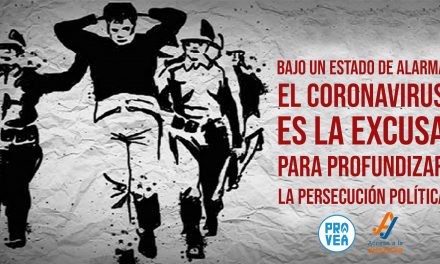(Bogotá, 16.01.2020. Dejusticia). El número de personas que sale de Venezuela seguirá aumentando, al tiempo que disminuye su deseo de regresar, enfrentando a los países receptores a nuevos retos.
El balance de la situación del país en derechos humanos, institucionalidad, economía y emergencia humanitaria para 2019 presentó un saldo negativo que contribuyó a alcanzar casi 5 millones de personas migrantes forzosas y refugiadas para fines del año. Más allá de una tendencia a la desaceleración de la hiperinflación, nada indica que esta situación varíe en 2020, por lo que las proyecciones de ACNUR – OIM según las cuales las personas venezolanas fuera del país superarán los 6,5 millones, parecen sustentadas. Sin embargo, el reto no es solo el número de personas, sino los nuevos perfiles de estas y el manejo de una situación que requiere atención diferenciada por parte de los países receptores.
Cambio de perfil de las y los migrantes venezolanos
En 2019 advertimos sobre el cambio de perfil de las personas que huyen de Venezuela. De una migración forzosa predominantemente compuesta por hombres solteros, jóvenes, con pasaporte y buen nivel de instrucción, se pasó a un mayor número de mujeres con niños propios o acompañados, sin pasaporte y con menor nivel de instrucción, lo que indica más precariedad, al tratarse de personas con menores recursos económicos, educativos, legales y de bienestar emocional, que coloca a quienes huyen en una situación de significativa vulnerabilidad. Este nuevo perfil también sugiere que estamos en presencia de una mayor tendencia a la reunificación familiar. Quienes están saliendo son, en buena medida y según ellas mismas lo han expresado, las compañeras y madres de quienes se fueron hace un par de años, acompañadas por sus hijos (1).
El hecho de que, por ejemplo, a fines de 2017 un 97,7% de los venezolanos que llegaban a Perú ingresaban con pasaporte y que esa cifra haya caído a 23% en abril de 2019, indica que no ha disminuido el flujo, pero sí el ingreso regular. Es decir, las personas no han dejado de salir y lo seguirán haciendo, pero cada vez con mayor riesgo por los peligros que supone el tránsito irregular.
Diversificación de las rutas
Otra tendencia que comienza a perfilarse como un fenómeno significativo es la diversificación de rutas. A las rutas “tradicionales”, como las que conectan el estado Táchira con el departamento Norte de Santander, se están sumando otras menos transitadas y más peligrosas. Hemos podido obtener información testimonial y de trabajadores de terreno sobre el tránsito de venezolanos por el Tapón del Darién; un nuevo trayecto de caminantes que ingresan a Colombia por Arauca, hacia los llanos, como forma de evadir la inclemente ruta del páramo; un mayor flujo hacia Bolivia y de allí hacia el sur del continente y el uso de las sendas indígenas del Brasil amazónico. El empleo de estas rutas puede estar motivado por la escasez de controles fronterizos, lo que contribuye a un aumento de la actividad de traficantes de personas. Además, la falta de controles en estas rutas favorece una mayor presencia de actores armados ilegales que suponen riesgos adicionales en materia de derechos, como el reclutamiento forzado y la violencia sexual, entre otras.
Las y los menores no acompañados y las barreras legales
Otro fenómeno que comienza a convertirse en tendencia es el de los menores no acompañados. Estos solían verse en la ruta de los caminantes desde Cúcuta hasta Bucaramanga y Bogotá, así como en Roraima, pero comienza a aumentar su presencia en la ruta por Arauca. Igualmente, organizaciones humanitarias reportan una mayor presencia de adolescentes no acompañados en Ecuador y Perú.
Por otra parte, el incremento de las barreras legales se impuso como tendencia en 2019, con nuevos requisitos de ingreso a Ecuador, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Aruba y República Dominicana; estas barreras y la falta de adecuación de los mecanismos de regularización, tendrán otras implicaciones en 2020. En el caso de Colombia, la renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) estuvo paralizada hasta el 24 de diciembre, cuando se anunció un mecanismo de renovación, pero no se incluye la emisión de nuevos permisos. Si bien el PEP de Colombia y el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) de Perú fueron efectivos como respuesta provisional para hacer frente a un volumen inesperado de venezolanos, hoy resultan insuficientes para enfrentar una situación que no puede seguirse atendiendo como algo temporal. El incremento de barreras, sumado a la lentitud en renovación de documentación, así como la no adecuación del tipo de documentos y de mecanismos de regularización a las nuevas tendencias, podría generar cuellos de botella y aumento de la condición irregular, dificultando el registro de personas en función del rediseño de políticas públicas con apoyo de la cooperación internacional.
Políticas públicas en los Estados receptores
Finalmente, la segunda mitad de 2019 estuvo marcada por protestas sociales y políticas en varios países receptores de población venezolana. Las protestas han puesto de manifiesto una deuda social que supone retos de atención para los gobiernos de dichos países hacia su propia población, lo que podría llevar a que la respuesta hacia la población proveniente de Venezuela sea percibida como una competencia a las necesidades no cubiertas de los nacionales de estos países, aun sin serlo.
Si bien los Estados receptores tienen obligaciones ineludibles en cuanto a los derechos de la población proveniente de Venezuela, por el solo hecho de encontrarse bajo su jurisdicción, el desarrollo de estrategias de integración socio-económica de dicha población no puede verse como una competencia a la cobertura de demandas de la población local. Las necesidades y derechos de los primeros deben ser cubiertos tanto por fondos locales, como por un tipo de cooperación internacional que está específicamente destinada a estos fines, siempre y cuando los Estados receptores superen el enfoque de migración y lo reemplacen por el enfoque de protección internacional que, en el caso de la población proveniente de Venezuela, debe considerar incluso – tal como lo ha recomendado ACNUR – el reconocimiento prima facie de la condición de refugiado, en aplicación de la Declaración de Cartagena, que ha sido incorporada a la normativa nacional en la mayoría de los países receptores.
Para hacer frente a las tendencias identificadas, es necesario el diseño de estrategias de incidencia internacional, nacional y local orientadas a adecuar las políticas públicas en materia de admisión, regularización y acogida al perfil cambiante de las personas que huyen de Venezuela, incluyendo programas orientados a la reunificación familiar, así como al desarrollo de mecanismos de alerta temprana y de atención diferenciada a quienes enfrentan mayor riesgo en las antiguas y nuevas rutas.
Para finalizar, podemos afirmar que, al comenzar 2020, es claro que las condiciones que dieron origen a este flujo masivo de personas provenientes de Venezuela no han variado, ni variarán en el mediano plazo, por lo que mantener los actuales mecanismos temporales de regularización no facilitará el desarrollo de políticas públicas orientadas a la acogida e integración de la población proveniente de Venezuela. Además, cabe recordar que el mejor control no es la imposición de barreras ni la represión, sino el ingreso transparente, pues este facilita el registro necesario para saber quiénes son, dónde están y que requerimientos presentan las personas con necesidad de protección internacional.
Ligia Bolívar. Fellow internacional de Dejusticia e investigadora asociada del CDH UCAB.
Fuente Oficial: Dejusticia